Ayuda a Cuba: sosteniendo una economía de penuria
El gobierno chileno ha anunciado que enviará ayuda humanitaria a Cuba apelando a la situación de crisis energética que el […]
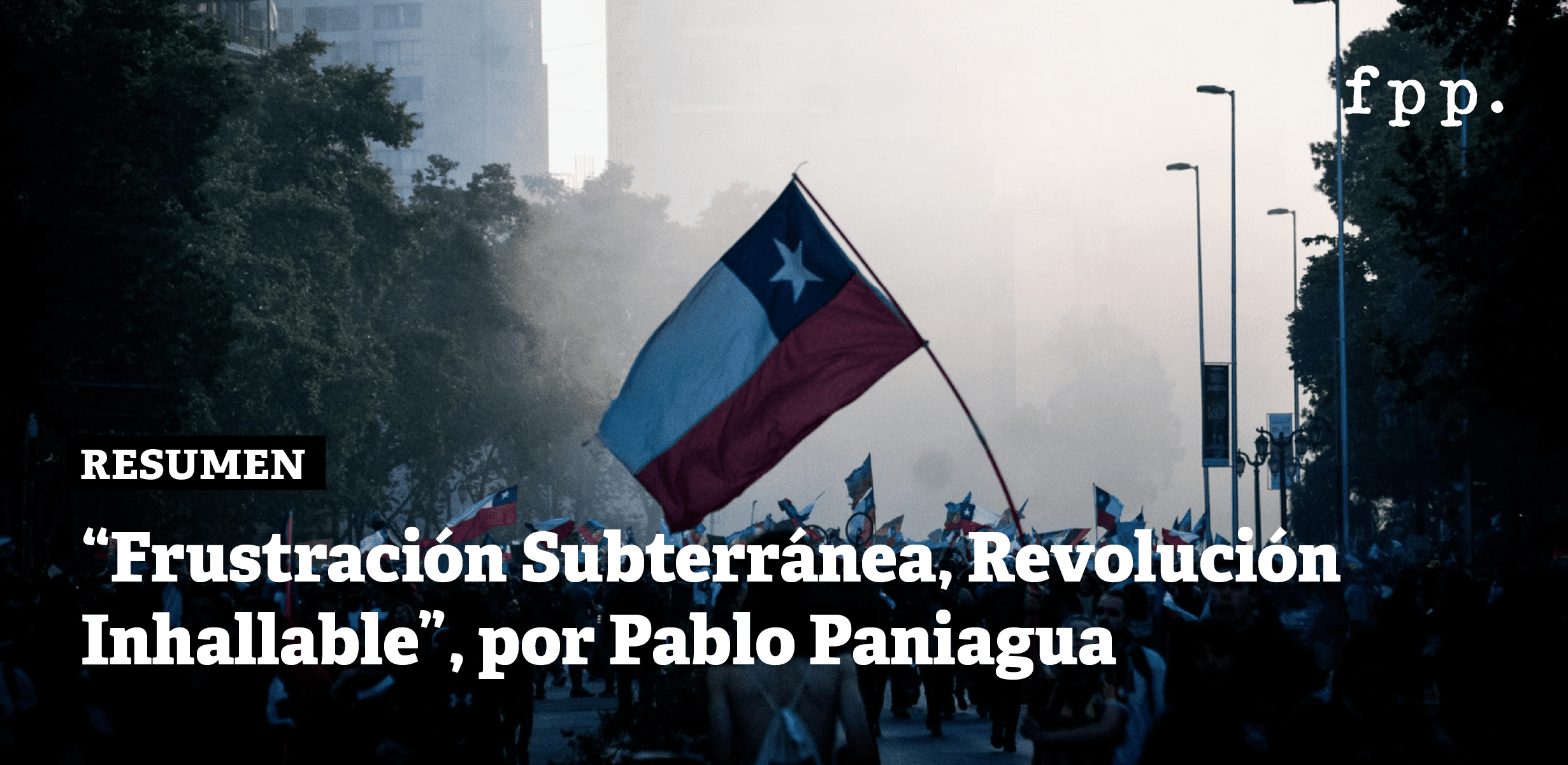
.
Este mes de octubre se cumple un año desde aquel complejo fenómeno ocurrido en 2019 y que hemos sufrido todos de improviso y de distintas formas a lo largo del país, el denominado “18-O”. Pablo Paniagua, investigador senior FPP, busca iluminar ciertas causas socioeconómicas subyacentes que han quedado desatendidas en el debate nacional, pero que parecieran ser de extrema importancia a la hora de entender el complejo fenómeno del malestar.
Revisa el borrador del próximo documento-libro de Pablo Paniagua, investigador senior FPP, “Frustración Subterránea, Revolución Inhallable” aquí.
A continuación, un breve resumen de lo que será el libro:
Este ensayo explora el fenómeno del malestar social en Chile desde una perspectiva de economía política con la intención de iluminar ciertas causas subyacentes que han quedado desatendidas en el debate nacional.
Primero, se desarrolla una crítica en torno a la tesis de que la desigualdad económica y el modelo capitalista de desarrollo fueron los principales factores que generaron el malestar. La evidencia comparada internacional pone en serias dudas la tesis de que tanto el modelo de desarrollo económico como la desigualdad de mercado hayan sido las verdaderas causas generadoras del malestar.
Segundo, se examina la tesis de Carlos Peña con relación a que el malestar social pudiese ser el producto inherente de “las contradicciones de la sociedad industrial” y el resultado natural pero no buscado de un rápido proceso de modernización. Matizando la tesis de Peña, este ensayo argumenta que el fenómeno del malestar estaría relacionado con un proceso de deterioro del bienestar social y económico del país.
Así, el malestar se relacionaría con un deterioro del bienestar producto de una desaceleración del proceso modernizador, más que ser un producto inherente del mismo. Si bien la raíz del malestar social es multicausal, se proponen aquí consideraciones económicas que proporcionan una aclaración más coherente con la evidencia de las posibles causas que habrían generado el descontento generalizado en Chile.
Este mes de octubre se cumple precisamente un año desde aquel complejo fenómeno ocurrido en octubre del 2019 que hemos sufrido todos de improviso y de distintas formas a lo largo del país.
Durante todo un año, mucha tinta se ha derramado, pero poco se ha reflexionado analizando la evidencia empírica y económica con relación a lo ocurrido durante el 18 de octubre de 2019 (denominado ‘18-O’); en particular, su posible relación con una crisis de bienestar a una frustración subterránea producto de la grave desaceleración del proceso modernizador chileno.
Estos aspectos han sido sin duda profundamente desestimados en el debate y, producto de aquella desestimación, este ensayo busca iluminar ciertas causas socioeconómicas subyacentes que han quedado desatendidas en el debate nacional, pero que parecieran ser de extrema importancia a la hora de entender el complejo fenómeno del malestar.
La ciudadanía y los políticos, de forma bastante comprensible, se han concentrado en la violencia y en las manifestaciones masivas que ocurrieron durante el fenómeno de octubre y las subsiguientes olas de enfrentamientos, fanatismo y saqueos que afectaron a las ciudades más importantes del país durante casi cuatro meses y de forma casi rutinaria.
Sin duda la violencia inusitada y el fenómeno de los saqueos son una parte importante del fenómeno que merece ser analizado en profundad desde perspectivas psicológicas y sociológicas; no obstante, este ensayo busca más bien entender los orígenes subyacentes que explicarían la creación del malestar antes que entender el por qué el fenómeno del malestar se expresó ex post a través de las formas violentas con las que lo hizo. Otros analistas, de forma obcecada se han concentrado en la desigualdad de ingresos y de riqueza —de paso no reconociendo la evidencia de que estas han disminuido sistemáticamente en los últimos 20 años— para tratar de, no sólo explicar el malestar social subyacente, sino que incluso hasta llegar a justificarlo.
Sin duda, uno de los elementos que caracterizó el fenómeno del malestar después de octubre del 2019, fue el simplismo moralizante que se apoderó tanto de los medios de comunicación como de la mayoría de los intelectuales públicos. Este simplismo moralizante es algo que ha predominado en Chile —al menos desde el 2011 con las marchas estudiantiles— para tratar entender o explicar los fenómenos complejos que nos aquejan.
Contra esta tendencia, este ensayo busca tratar de presentar ciertas explicaciones a la crisis social que aqueja al país, pero a la vez tratando de presentar contraargumentos que nos permitan sacudirnos de aquellas formas simplistas y moralizantes de entender el fenómeno.
Se le atribuyó a los hechos ocurridos desde el 18-O —la violencia callejera, las manifestaciones masivas, los saqueos, la anomia imperante y la tendencia a saltarse todas las reglas por parte de los jóvenes, la destrucción del espacio público, la interrupción de la vida cotidiana, etc.— una simple explicación: la desigualdad generada por el mercado y al supuesto lacerante “modelo neoliberal”, como si todo pudiera ser explicado a través de una simple tesis monocausal y omnicomprensiva (la desigualdad o “el modelo”) que además coincide, de forma bastante conveniente, con ciertas visiones políticas e ideológicas sesgadas de comprender la realidad.
De esta forma, se ha tratado de reducir el fenómeno del malestar tanto a una explicación maximalista relacionada con la desigualdad económica, como a una relacionada explicación normativa referente al supuesto lacerante “modelo neoliberal” que habrían hecho estallar al país en olas de protestas. Esta visión supone que todas las conductas experimentadas desde octubre del 2019 pudieran ser explicadas —e incluso dirían algunos hasta justificadas— por la mera existencia de la desigualdad económica o por la simple presencia de los mercados y de la lógica mercantil en la provisión de ciertos bienes sociales.
Reducirlo todo a estas explicaciones maximalistas y simplistas no parece intelectualmente correcto. Parece más bien una forma de evitar la realidad y la evidencia, y así desestimar un fenómeno que no se desea realmente comprender, sino que simplemente utilizar con fines ideológicos de corto plazo.
Esto no parece ser intelectualmente honesto y, al contrario, parece ser otra forma más de perpetuar aquellas “falacias narrativas” que nos han lamentablemente acompañado en esta última década, al menos desde aquel convulsionado 2011, y que simplemente nos permiten seguir desviando nuestra atención de fenómenos que no se comprenden plenamente.
Sin duda, el proceso de evidenciar los factores subyacentes que produjeron el malestar social siguen en desarrollo luego de un año de ocurrido los acontecimientos de octubre y resulta necesario que existan más esfuerzos para poder seguir reflexionando al respecto.
Las consideraciones presentadas en este ensayo se pueden leer como una invitación más general para que, ojalá, se produzcan más esfuerzos serios y responsables (no partidistas), a fin de poder comprender las causas subyacentes del malestar y analizar cómo se relacionan con el nuevo desafío modernizador que enfrenta Chile en las próximas décadas.
No es aconsejable que nos quedemos satisfechos ni con las interpretaciones normativas del fenómeno, ni con aquellas “falacias narrativas” que buscan imponer lugares comunes y explicaciones simplistas a lo ocurrido con el malestar.
En este sentido, el esfuerzo por comprender las múltiples causas efectivas del malestar es imperativo para poder lograr un futuro próspero y pacífico. En parte, este es también el objetivo de este ensayo: revisar la literatura y la evidencia disponible para ver qué explicaciones entorno al malestar resultan ser plausibles y cuáles resultan ser equivocadas o refutadas por la evidencia económica.
Para poder orientar racionalmente el debate e intentar entender finalmente cuáles son las causas y las explicaciones generales del malestar, vale la pena primero detenerse a reflexionar críticamente respecto a lo que dicho malestar realmente no pareciera ser; es decir, sería valioso detenerse a refutar ciertas tesis para comprender al menos qué elementos parecieran finalmente no poder explicar el malestar, o qué cosas no formarían parte de este.
En ese sentido es recomendable, cuando estamos lidiando con fenómenos sociales complejos, el ir avanzando bajo la “teoría del descarte”, e ir al menos desmintiendo y descartando ciertas tesis que no parecieran coincidir con la realidad o con la evidencia empírica. Así, vamos reduciendo el conjunto de tesis plausibles que podrían explicar el fenómeno del malestar, hasta que podamos llegar a un conjunto más acotado, manejable y mucho más probable para poder comprender sus causas.
Por supuesto, una explicación de índole más general y detallada va a requerir de más tiempo y trabajos mucho más pormenorizados que este. No obstante, estamos todavía a tiempo para enriquecer el debate del malestar con ciertas consideraciones y conjeturas preliminares —pero al mismo tiempo plausibles y compatibles con la evidencia— que podrían servir para orientar mejor la futura exploración científica y social.
Transcurrido ya un año, y a pesar de aquel derrame de tinta, y de los análisis normativos mencionados para explicar el fenómeno, pocos han puesto énfasis en el real proceso de deterioro del bienestar social y económico que han experimentado muchos chilenos en los últimos años. Esto es lamentable, ya que es probable que todo lo ocurrido esté muy relacionado con el proceso de deterioro del bienestar económico y social en Chile que se ha venido experimentando desde el 2013-2014.
Debemos destacar además que existe el riesgo de diagnosticar erróneamente el malestar social actual y la insatisfacción generalizada, lo que podría conducir, una vez más, a perjudiciales reformas de corte anti-mercado y pseudo-soluciones de tipo centralistas y estatificantes que podrían ser contraproducentes e incluso exacerbar el malestar social y el descontento en el futuro. Por tanto, el desafío intelectual para el país reside ahora en diagnosticar seriamente la situación y sus causas subyacentes.
Solo después de que hayamos identificado más claramente la raíz y las causas relevantes de lo que hemos presenciado, podremos continuar hacia una estrategia de largo plazo que busque abordar los reales desafíos nacionales. Identificar erróneamente el problema, debido a sesgos ideológicos e ignorando la evidencia comparada y la historia reciente, puede resultar fatal para el futuro de Chile.
Finalmente, y en vista de la “teoría del descarte”, el objetivo general de este ensayo es: primero, el tratar de cuestionar y analizar críticamente ciertas tesis maximalistas y simplistas en torno al fenómeno del malestar, con el objetivo de elucidar qué elementos no estarían relacionados o no explicarían lo ocurrido en Chile. En simple, la idea es primero ver qué cosas no pertenecen al conjunto de causas subyacentes que explicarían el malestar.
En este sentido, las Partes 2 y 3 de este ensayo buscan cumplir con dicho objetivo preliminar. Ambas partes buscan explorar y analizar críticamente dos tesis omnicomprensivas y bastante simplistas entorno al fenómeno del malestar; a saber, la tesis de la desigualdad económica, y la tesis respecto “al modelo” de desarrollo económico.
Posteriormente, el segundo objetivo de este ensayo es el de iluminar ciertas causas socioeconómicas y macroeconómicas subyacentes que han quedado desatendidas en el debate nacional, pero que parecieran explicar mejor y coincidir además con lo ocurrido con relación al fenómeno del malestar durante esta última década; a saber, un deterioro del bienestar socioeconómico, producto de una marcada desaceleración del proceso modernizador nacional, que produjo una frustración subterránea acumulada en la población. De ahí el título de este ensayo: “Frustración Subterránea, Revolución Inhallable”.
De esta forma, el trazado general del ensayo “Frustración Subterránea Revolución Inhallable” es el siguiente:
La Parte 2 del ensayo desarrolla una crítica en entorno a la tesis según la cual la desigualdad económica y de mercado serían los elementos que explicarían el malestar social. La evidencia empírica comparada y la trayectoria de la desigualdad en Chile a lo largo del tiempo, revisadas en la sección 2, ponen en serias dudas la tesis de que la desigualdad económica haya sido el verdadero generador del malestar.
La Parte 3 de este ensayo desarrolla una crítica similar, pero en referencia a la tesis normativa de que el denominado modelo ‘neoliberal’ desregulado y la supuesta “mercantilización de la vida cotidiana” serían los elementos lacerantes e intolerables que explicarían el fenómeno del malestar en Chile y la revuelta de la ciudadanía contra el “modelo”.
Tanto la teoría y la evidencia económica, como la evidencia regulatoria y burocrática del país ponen en cuestión la tesis según la cual el detonante del malestar social sería una supuesta revuelta violenta contra un lacerante e intolerante modelo ‘neoliberal’ desregulado que oprime a los ciudadanos mediante una expansión descontrolada del mercado en todas las esferas de lo social y, en particular, en ciertos servicios de índole social o públicos.
La Parte 4 de este ensayo explora brevemente la tesis de Carlos Peña con relación al malestar y su supuesto vínculo con “el rápido proceso de modernización” capitalista que ha experimentado Chile, examinándola a la luz de la evidencia económica nacional de la última década. Matizando dicha tesis entorno al éxito del proceso modernizador chileno y el supuesto malestar inherente al mismo proceso modernizador exitoso, este ensayo argumenta que el fenómeno del malestar estaría más relacionado con un proceso de deterioro del bienestar social y económico más que ser producto de su mero éxito.
Así, a la luz de la evidencia sociológica y económica revisada en la Parte 4, el malestar en Chile pareciera estar vinculado con un deterioro del bienestar social, producto de una desaceleración del proceso modernizador nacional, más que ser un producto inherente e insoslayable del mismo. En simple, uno de los factores subyacentes que explicarían mejor el fenómeno del malestar es una crisis de bienestar y una dislocación de las expectativas, producto de la desaceleración del proceso modernizador. Este ensayo entonces argumenta que el malestar en Chile no es producto del éxito del proceso modernizador, sino que, más bien, producto en parte de que dicho proceso modernizador se desaceleró de forma repentina generando una frustración subterránea que se viene acumulando por casi una década.
La Parte 5 del ensayo concluye con ciertas observaciones respecto a los nuevos desafíos modernizadores que parecían afectar a Chile y el potencial riesgo de creer que la cuestión constitucional pueda resolverlos por sí misma. En lo específico, esta sección menciona brevemente otros tres factores adicionales a la desaceleración del proceso modernizador —factores complementarios, pero no necesariamente económicos— entorno al fenómeno del malestar, que ayudarían a explicarlo de forma más completa y multidimensional.
A saber: (1) Desigualdad multidimensional y la nueva experiencia de la desigualdad individualizada; (2) La brecha entre las expectativas de los ciudadanos y la calidad de los bienes públicos; y, finalmente, (3) la cuestión generacional: tensiones culturales entre las nuevas generaciones y el fracaso de las instituciones políticas y representativas para poder incorporar y encausar sus preocupaciones.
De todas aquellas dudosas tesis entorno al malestar (la desigualdad y “el modelo”), y estos nuevos problemas y desafíos que tenemos entorno a la desacelerada modernización chilena se ocupará el borrador de este ensayo que el lector tiene hoy en sus manos.
Pablo Paniagua es Ph.D. (c) en Economía Política de la Universidad King’s College London e Investigador Senior de la Fundación para el Progreso. Email: [email protected].
.
.
.
Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.
El gobierno chileno ha anunciado que enviará ayuda humanitaria a Cuba apelando a la situación de crisis energética que el […]
Señor Director: Ignacio Walker, en una audaz columna publicada ayer en su diario, aconseja ciertas lecturas al futuro ministro de […]
Señor Director: Don Carlos Peña, ayer nos dice, citando a la Biblia, que es moralmente correcto ayudar al pueblo cubano, […]
«La libertad no es un regalo de Dios,
sino una conquista humana»