Ayuda a Cuba: sosteniendo una economía de penuria
El gobierno chileno ha anunciado que enviará ayuda humanitaria a Cuba apelando a la situación de crisis energética que el […]
Fundación para el Progreso (FPP) - Mayo 2019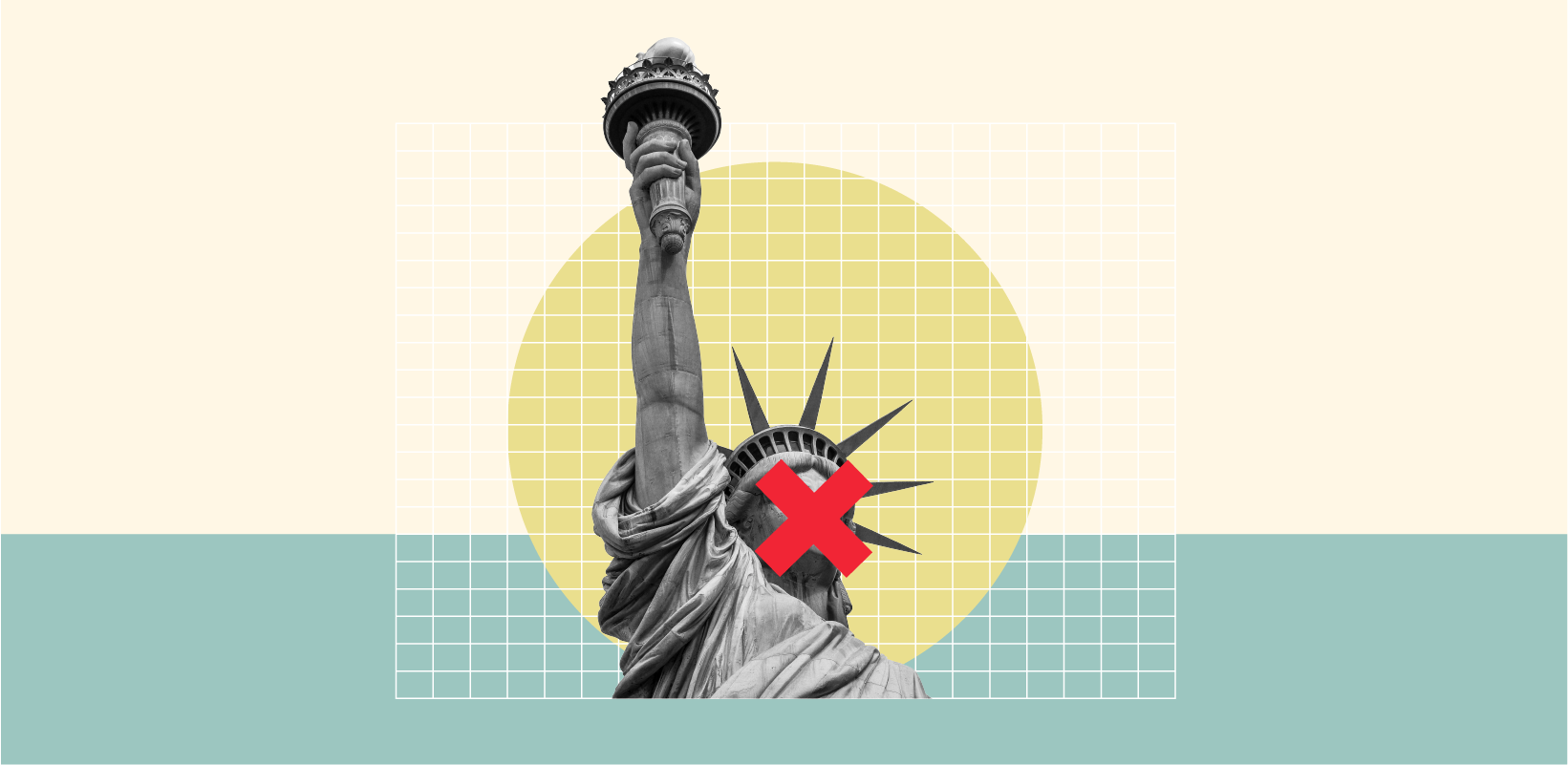 Fundación para el Progreso (FPP) - Mayo 2019
Fundación para el Progreso (FPP) - Mayo 2019
 Autor: Eugenio Guerrero
Autor: Eugenio Guerrero
Uno podría pensar que, por error, ha dado con la web del gobierno libanés, no con la de un partido que tenga una visión del futuro de Estados Unidos”.[1] Estas fueron las palabras del filósofo norteamericano, Mark Lilla, cuando ingresaba en la página del Partido Demócrata en el año 2016. Notó que la búsqueda de una visión compartida de país fue infructuosa cuando, al final de la página, se encontró con al menos 17 enlaces distintos y cada uno diseñado para atraer identidades determinadas: mujeres, hispanos, colectivo LGBT, entre mucho otros. Aquel “liberalismo cívico” que alguna vez caracterizó a Estados Unidos lo vio desvanecerse en la “retórica resentida y fragmentadora” que significa la política de identidad.[2] Un caso de muchos donde la atomización por identidad busca ser reina y señora absoluta.
La política, como aquella actividad de una sociedad dirigida a organizar sus diversidades,[3] parece sufrir un malestar agudo. La búsqueda del predominio de una identidad o colectividad sobre otra proyecta a los escenarios de consensos por una espiral de violencia e intolerancia dañina para cualquier orden civilizado.
A menudo, el cientista político Francis Fukuyama advierte los peligros de exacerbar la identidad sobre los valores comunes que se deben compartir en una comunidad política. En una reciente entrevista realizada por El País de España, Fukuyama, aseveró que si bien todos tenemos identidades particulares el sentido de comunidad es también importante en un orden político democrático. Pensar que las diferencias políticas, de raza, género o religión son tan importantes para un individuo o grupo como para aislarlo y pensar que nada tiene que ver con el resto de la gente se vuelve un problema para la convivencia.[4] Y aún más cuando determinados grupos están dispuestos a recurrir a la violencia y a la censura en nombre de su identidad o preferencia.
"Grupos sensibles a cualquier discrepancia enarbolan estentóreas manifestaciones para que el silencio sustituya las naturales divergencias en los asuntos humanos."
En medio del clima político efervescente de la identidad, los conflictos y la victimización forman parte de la agenda pública en Estados Unidos. Grupos sensibles a cualquier discrepancia enarbolan estentóreas manifestaciones para que el silencio sustituya las naturales divergencias en los asuntos humanos.
Como bien apunta Fukuyama en su más reciente obra, Identidad (2019), cuando se ignora que las democracias liberales defienden la protección del derecho a decir lo que queramos la atención por la identidad colisiona con la naturaleza del discurso deliberativo.[5]
Todo por un mail: los casos de Spellman y Christakis
En octubre de 2015 en Claremont McKenna College de California, Estados Unidos, una estudiante descendiente de padres mexicanos escribió un ensayo para una publicación estudiantil en la cual expresaba sus sentimientos de marginación y exclusión. Ella sentía que los latinos estaban mejor representados en el personal obrero que en el personal administrativo y profesional de la institución; encontró esto como un hecho doloroso y vio que su aceptación en la institución fue especie de cumplimiento formal de una cuota racial. Además, agregó que el clima cultural estaba perfilado, primordialmente, para el hombre blanco, occidental y hetero-normado.[6]
Dos días después, la decana estudiantil, Mary Spellman, respondió cordialmente a la estudiante. Por medio de un mail le escribió agradeciéndole haber compartido el ensayo con el personal manifestándole que, como comunidad y universidad, “aún les quedaba mucho por hacer”. De inmediato procedió en invitarle a tratar estos temas expresándole su interés y voluntad en servir mejor al estudiantado, especialmente, a aquellos que no coincidían con el “molde” mencionado.
Lo que se desencadenaría sería de grandes dimensiones. La estudiante -Olivia-[7]se sintió sumamente ofendida. Lejos de interpretar con base a la cordialidad de la respuesta de Spellman, tomó la palabra “molde” como un grave hecho discriminatorio -cuando el término se usa a menudo en el momento que un grupo o individuo no es similar a otro- y optó por publicar el mail enviado por Spellman en su cuenta de Facebook, argumentando “simplemente no encajo en el maravilloso molde del CMC”. La universidad explotó en marchas y manifestaciones pidiendo la renuncia de la decana. Incluso dos estudiantes se declararon en huelga de hambre hasta que Spellman renunciara.
Mary Spellman, arrepentida de haber usado la palabra “molde”, ofreció reiteradas disculpas a la comunidad estudiantil. Su intención no buscó ofender, pero el clima de intolerancia, acoso, persecución e insultos llevó a Spellman a renunciar a su cargo. Nadie aceptó sus disculpas, y su legítimo beneficio de la duda quedó mutilado en medio de la corrección política y el temor a la expresión libre.
Mientras el caso de Spellman se desarrollaba otro parecido ocurría en la Universidad de Yale. La profesora Erika Christakis, por medio de un mail, preguntaba acerca de la conveniencia de permitir al personal de la universidad asesorar qué tipo de disfraces deberían usar los estudiantes en las fiestas de Halloween. Preocupada por un entorno de sobreprotección del estudiantado y el tutelaje incisivo para evitar la ofensa y el desacuerdo, la profesora decidió manifestar libremente su inquietud debido a las consecuencias de cultivar la vulnerabilidad en los jóvenes de la institución. Una de las frases de cierre del mail enviado dicta:
“… si no te gusta un disfraz que está usando alguien, mira hacia otro lado o dile que estás ofendido. Hablemos entre nosotros. La libertad de expresión y la capacidad de tolerar la ofensa son las características de una sociedad libre y abierta.”[8]
Las consecuencias no se hicieron esperar. Diversos estudiantes interpretaron el mensaje como una clara invitación al uso de disfraces racistas. Pocos días después, un grupo de 150 estudiantes aparecieron a las afueras de la residencia universitaria del matrimonio Christakis y con tiza escribieron en las paredes “sabemos donde vives”. Exigieron una disculpa por el mail y la inmediata renuncia de la profesora. Argumentaron que Christakis estaba fomentando un “espacio inseguro” para los estudiantes, “despojando a los estudiantes de su humanidad” y “fomentando la violencia”.
Nicholas Christakis -también profesor de la institución- fue víctima de acoso, insultos, persecución y presión para que su esposa renunciara. El profesorado con miedo a las represalias solo decidió apoyar al matrimonio en privado. Debido a las violentas protestas, Erika y Nicholas terminaron por renunciar.
Tal revuelo generó el caso que la revista The Atlantic lo tituló como “La nueva intolerancia del activismo estudiantil”[9]. En Yale, reseña el artículo, existe un esfuerzo por censurar puntos de vista disidentes.
Pero no sólo es el caso de Yale y el Claremont Mckenna College…
La exacerbación de la enemistad en los movimientos identitarios no sólo ha generado expulsiones caprichosas de profesores que se creían libre de expresión, sino también la facultad de impedir que las comunidades universitarias puedan escuchar ideas distintas a las impuestas por agrupaciones hegemónicas intolerantes a la discrepancia.
La Fundación para los Derechos Individuales en la Educación (FIRE), presidida por el abogado Greg Lukianoff, ha venido registrando numerosos casos de censura en que colectividades intransigentes han impedido que personalidades puedan exponer sus ideas. Desde el año 2.000, un total de 424 intentos de cancelación de discursos han sido realizados. Un 47% han tenido éxito; un tercio, han sido irrumpidos por protestas y el 69% (entre intentos y éxitos) han estado protagonizados por grupos de izquierda.[10]
Un caso reciente que causó revuelo fue el del comentarista político conservador, Michael J. Knowles. El pasado 13 de abril en la Universidad de Missouri, Kansas, y mientras pronunciaba un discurso al que tituló “los hombres no son mujeres”, Michael fue atacado por un encapuchado quien le disparó un químico parecido al cloro. Esto, luego de haber sido interrumpido en numerosas ocasiones por protestantes que lo insultaban y vilipendiaban su discurso.[11] Haber cuestionado el transgenderismo le resultó peligroso. La violencia impidió el uso de su libre expresión.
"En la lógica del estás conmigo o en mi contra sólo estriban los peores autoritarismos de la historia."
Tanto el silencio como la violencia son fenómenos marginales a la esfera de la política. El ser humano, al estar caracterizado y dotado con el poder de la palabra, revela su ser político. Así lo manifestó Hannah Arendt en su notable Sobre la revolución (1963)[12]. Pensar que la eliminación del espacio divergente por temor a la susceptibilidad de las múltiples identidades es la nueva adecuación a la que la sociedad civil debe enmarcarse, no es más que una aspiración peligrosa. Sería sustituir la consolidación de lo que nos une como sociedad para vivir en libertad por la caprichosa hegemonía de un proyecto identitario.
Un orden social liberal es exitoso no por suprimir la divergencia, sino por haber establecido la sana convivencia a pesar de nuestras diferencias. En la lógica del estás conmigo o en mi contra sólo estriban los peores autoritarismos de la historia.
.
[1] Lilla, Mark. “El regreso liberal”. EEUU: Debate, 2017, p. 22.
[2] Ibid. 67.
[3] Oakesshot, Michael. “Lecciones de historia del pensamiento político”. Madrid: Unión Editorial, 2012, p. 43.
[4] Véase la entrevista “Francis Fukuyama: ´No todos los votantes de partidos populistas son racistas o xenófobos´” en https://elpais.com/elpais/2019/04/12/ideas/1555084475_066112.html el pasado 14 de abril de 2019.
[5] Fukuyama, Francis. “Identidad”. España: Deusto, 2019, cap. 11. Edición Kindle.
[6] Los casos de Spellman y Christakis están reseñados en la obra de Haidt, Jonathan & Lukianoff, Greg. “The coddling of american mind”. New York: Penguin Press, 2018, pp. 53-57.
[7] Nombre inventado que dan los autores para cuidar el anonimato de la estudiante.
[8] Véase: Email From Erika Christakis: “Dressing Yourselves,” email to Silliman College (Yale) Students on Halloween Costumes en TheFire.com: .
[9] Véase: “The New Intolerance of Student Activism” en theatlantic.com: .
[10] Datos tomados de thefire.org (2019).
[11] Véase: Daily Wire's Knowles Sprayed With Bleach-Like Substance By SJW Protester During Speech At University of Missouri-KC en dailywire.com: .
[12] Arendt, Hannah. “Sobre la revolución”. Madrid: Alianza Editorial, 2006.
Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.
El gobierno chileno ha anunciado que enviará ayuda humanitaria a Cuba apelando a la situación de crisis energética que el […]
Fundación para el Progreso (FPP) - Mayo 2019Señor Director: Ignacio Walker, en una audaz columna publicada ayer en su diario, aconseja ciertas lecturas al futuro ministro de […]
Fundación para el Progreso (FPP) - Mayo 2019Señor Director: Don Carlos Peña, ayer nos dice, citando a la Biblia, que es moralmente correcto ayudar al pueblo cubano, […]
Fundación para el Progreso (FPP) - Mayo 2019«La libertad es un derecho humano fundamental,
sin él no hay vida digna»