Ayuda a Cuba: sosteniendo una economía de penuria
El gobierno chileno ha anunciado que enviará ayuda humanitaria a Cuba apelando a la situación de crisis energética que el […]
Fundación para el Progreso, abril 2020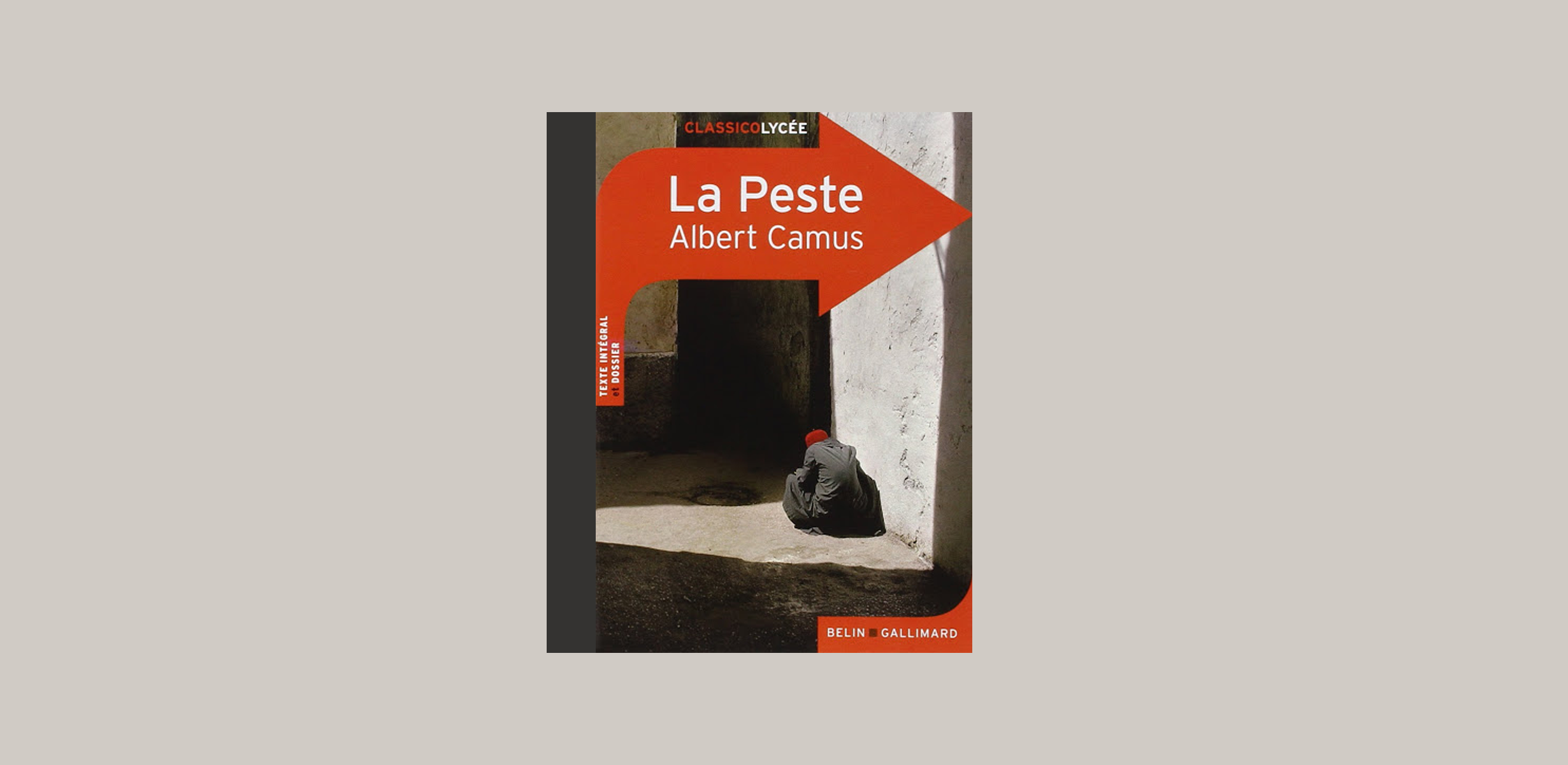 Fundación para el Progreso, abril 2020
Fundación para el Progreso, abril 2020
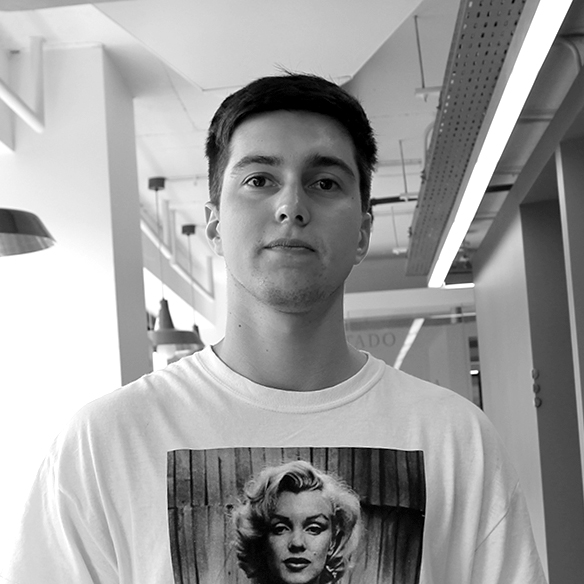 Autor: Álvaro Vergara
Autor: Álvaro Vergara
Reseña a “La peste” de Albert Camus
El 14 de agosto de 1949 Albert Camus escribía en su diario: “Día infernal”, haciendo referencia a los disturbios ocurridos en Chile. Todo esto en el contexto de la culminación una gira que realizó por Latinoamérica. Desde la ventana de su elegante habitación en el antiguo Hotel Crillón, observaba cómo obreros y estudiantes volcaban buses en el centro de Santiago, destruían la propiedad pública y se las abatían contra Carabineros. Sería testigo de los hechos que más tarde se registrarían en los libros de historia como la “Revolución de la chaucha”.
A 60 años de su muerte, salimos de unos días parecidos a aquel día infernal, para sumergirnos en otros; tal vez más caóticos, bastante similares a los que el escritor también abarcó en otro de sus escritos, me refiero a su novela La Peste.
En estas últimas semanas de cuarentena y encierro, la novela publicada en 1947 se transformó en uno de los libros más leídos. Es más, ante la gran demanda, las editoriales Penguin Random House Grupo Editorial, Éditions Gallimard y la agencia Wylie llegaron a un acuerdo para llevarlo por primera vez a formato digital. Así muchas más personas podrán adquirir la obra sin dejar el resguardo de sus casas.
Mario Vargas Llosa se refirió al fenómeno de este resurgimiento, y en su columna ¿Regreso al medioevo? confesó duramente: “La peor novela de Albert Camus, La peste, tiene un súbito renacimiento”.[1] (Que genial sería que el Nobel francés hubiese alcanzado a criticar también la obra del Nobel peruano). La presente reseña es un humilde intento de hacerle justicia, demostrando que de su lectura se pueden extraer conclusiones útiles y más vigentes que nunca.
Literatura y amparo
Como la literatura suele ser un gran refugio en tiempos de crisis y cavilaciones, fui uno más de la gran cantidad de personas que decidió desempolvar las páginas de ese libro «mediocre». Escrito en una prosa simple, es recomendable leerlo de forma atenta, debido a la gran cantidad de reflexiones y descripciones que introduce mientras avanza la línea de tiempo. Yo tuve que leerlo dos veces (Borges decía que la relectura era más importante que la lectura) porque la primera vez me quedaron varios cabos sin atar.
La novela es rica en sí misma, ya que trata una gran variedad de contenidos inherentes a la naturaleza humana cuyo desarrollo es complejo. Conceptos tales como: comunidad, libertad, moral, religión, muerte y esperanza, entre otros. Pero donde sin duda el lector queda atónito es al comprobar la gran similitud de circunstancias entre los efectos de la plaga y el nuevo Covid-19 que nos azota.
Lejos de ser una broma, irrumpe la peste.
El relato transcurre en Orán, una ciudad perteneciente a Argelia, situada en la costa mediterránea. La geografía e idiosincrasia de los habitantes es conocida de primera mano por el Nobel, ya que él mismo se crió bajo el intenso sol que vigila los pueblos del norte de África. Para trasladar al lector, Camus intenta llevar la percepción de sus sentidos a esas tierras, dice: “¿Cómo sugerir, por ejemplo, una ciudad sin palomas, sin árboles y sin jardines, donde no se escucha un batir de alas, el susurro de las hojas: en una palabra, un lugar neutro?”[2] En aquella ciudad fea, de gente negociante y trabajadora, irrumpiría una terrible enfermedad.
Un aspecto llamativo es que todos los personajes poseen nombres y apellidos franceses, en una ciudad cuya principal etnia es árabe. Ese puede ser uno de los tantos puntos que hacen referencia a que la novela es una metáfora de la ocupación nazi en Francia, durante la segunda guerra mundial.
El personaje principal es del doctor Bernardo Rieux, quién sería testigo directo del inicio del virus. Un día saliendo de su consultorio se tropieza con una rata de gran tamaño, medio muerta. Para que el animal no quedara en medio del camino, da aviso al portero. Lo insólito es que ahí no habían ratas. Ante esto, la opinión del portero es que aquello se trata de una broma, alguien debió haberla traído de afuera. Cuando se dirige a mover al animal, este despierta, y hecha a correr. Ambos son testigos de cómo después el roedor se desploma y comienza a botar sangre por el hocico, como si hubiera reventado por dentro.
Aquella rata muerta solo será el comienzo. Más adelante, bandas de estos animales comenzarán a emerger y a infiltrarse en todos los sectores de las casas para luego morir en grupos. Todos los días los basureros de los vecindarios amanecen saturados de roedores.
La enfermedad se manifiesta
El portero acude días más tardes ante el doctor Rieux porque se encontraba enfermo: – Me quema—decía –, esa porquería me quema. Al final, termina por fallecer, pero no sería el único, una gran parte de las personas de la ciudad lo acompañará en su destino.
Los síntomas de la enfermedad son: temperatura alta, ganglios del cuello y miembros inflamados (se dice en el texto que llegaban hasta el tamaño de una naranja con consistencia de una papilla), manchas negruzcas y vómitos. Todo esto acompañado de un gran dolor interno.
Los ciudadanos, ensimismados en su falta de modestia siguen suponiendo la imposibilidad de las plagas, se mantienen realizando negocios, preparando viajes y opinando. Pero cuando la muerte llega a tocar las puertas de las casas se transforma el ánimo colectivo y se establece un quiebre. Dice Camus que la muerte “marcó el fin de este periodo repleto de signos desconcertantes y el comienzo de otro, relativamente más difícil, donde la sorpresa de los primeros tiempos se transformó en pánico, … Desde ese momento la peste pasó a ser un problema de todos”[3]. Esto forma el argumento central: La guerra y las enfermedades aparecen cuando el hombre menos las espera.
La prensa de Orán al principio da una forma benigna a la fiebre y solo se limita a hacer pequeñas referencias a ella, intentando no alterar los ánimos en la población. También cuenta con un registro ordenado y preciso de muertes diarias, pero llega un momento en que mantener lo anterior se hace imposible. Cada día arriba acompañado de una gran cantidad de defunciones, lo que torna a la situación imposible de disimular y menos de registrarla en forma exacta.
La autoridad reacciona
Cuando la peste pasa a ser un tema de salud pública, las autoridades hacen presente su mando y anuncian las primeras instrucciones, que son publicadas en carteles esparcidos por la ciudad. Entre ellas están: la desratización científica por inyección de gases tóxicos en las alcantarillas, vigilancia extrema a los alimentos en contacto con el agua y recomendación a los habitantes de limpieza extrema. Además, la obligación de que los familiares declaren los casos diagnosticados por el médico con el fin de que los enfermos sean aislados en salas especiales del hospital. Luego, en algunos artículos complementarios se recomienda la desinfección obligatoria del cuarto del enfermo y para el resto de la población, limitarse a recomendar a los familiares someterse a un estricto control sanitario.
En un principio parece que la curva de contagios retrocede, pero de un segundo a otro aumenta exponencialmente. Se decide declarar el Estado de Peste y se cierra la ciudad. Dice el narrador que en ese momento fue cuando se dieron cuenta de que estaban todos en el mismo saco y que tendrán que arreglárselas de algún modo.
Se instalan guardias en las puertas de la ciudad y se ordena cambiar el rumbo de los barcos con destino a Orán. Al hacerse evidente de que nadie logrará salir, se pregunta por la idea del retorno de los que se marcharon antes de la epidemia. La autoridad contesta que podían volver, con la condición de que los que retornen no podrán de ningún modo salir nuevamente. Ese símbolo de la libertad personificado en el puerto y el mar sólo se refleja como una lejana ilusión en la vista de las personas.
Más adelante se aíslan ciertos barrios, especialmente los más afectados. Sólo se permite la salida de aquellos hombres cuyos servicios son indispensables. La gente comienza de a poco a enloquecer, a desafiar las normas, a cuestionar autoridad y a sembrar el caos, por lo que se declara Estado de Sitio y toque de queda.
Presos del súbito exilio.
Un fenómeno descrito de forma magistral es el efecto que produce en la población la disolución de los vínculos sociales. El libro detalla lo terrible que es para las personas cortar las relaciones humanas con sus cercanos y el desaliento producido por el retiro, el cual es nombrado súbito exilio. Camus dice: “La enfermedad, que en apariencia obligaba a los habitantes a una solidaridad de seres sitiados, rompió al mismo tiempo las asociaciones tradicionales devolviendo a los individuos a la soledad. Produciendo desconcierto.”[4]
Si se hace un nexo entre el panorama de los habitantes de Orán con el nuestro, para nosotros ha sido mucho menos devastador. Los primeros sufren a viva piel los estragos anímicos y fácticos por la grave falta de comunicación, para nosotros, en cambio el golpe ha estado lejos de ser crítico.
Sin duda el confinamiento siempre tendrá consecuencias en el estado anímico de la población, pero hoy las circunstancias son diferentes. El individuo y su familia viven de forma mucho más autónoma consiguiendo casi todo lo que necesitan de un mercado mucho más desarrollado. Este último, en todas las situaciones, por muy desventajosas que sean, tiende a operar para satisfacer necesidades biológicas y naturales, e incluso establece los medios que permiten colmar necesidades del espíritu (hoy, por ejemplo, ha permitido la participación de ceremonias religiosas y reuniones sociales vía streaming, ha masificado las empresas de reparto de libros a domicilio y ha habilitado gran cantidad de plataformas virtuales para ver una buena película o escuchar un gran álbum).
Los estragos anímicos y fácticos que hubiesen derivado de un confinamiento tan largo en un modo de vida donde el mercado estuviese estorbado e imperara la planificación como forma central de organización serían mucho más crudos. La crisis sanitaria se tornaría impredecible, debido a que el contacto y el encuentro son inherentes al concepto comunitario (caracterizado por fuertes lazos de cohesión emocional, profundidad, continuidad).[5] Además, si estos vínculos son cortados de forma tan brusca como ocurrió en esta situación de epidemia, el daño anímico hubiese tomado proporciones magnas.
El corazón endurecido de la sociedad
La literatura a través de esta obra refrenda demostrar ser una de las grandes herramientas para contribuir al crecimiento del espíritu a través de su sabiduría y enseñanzas morales. En tiempos de tribulaciones y confinamiento es donde el ser humano carece más aún de aquellos valores. No olvidemos que un buen texto puede suplir por momentos la calidez de las relaciones sociales (Descartes decía que el leer es conversar con mentes del pasado).
La peste nos tira un balde de agua fría revuelta con humildad y humanidad, nos recuerda que el hombre aún sigue estando muy lejos de transformarse en dios y de ser invencible. El pensamiento de la sociedad prepandemia se refleja bien en la figura bíblica del faraón Ramsés II quién creía ser divino. Este ante el azote de las diez las plagas, comienza a tener debilidades y dudas ante las que hizo oídos sordos, ya que el Dios hebreo había endurecido su corazón. Sus hechiceros y falsas deidades nada pudieron hacer para salvarlo. Al final, su testarudez terminó hundida en las profundidades del mar rojo, junto a una pila de soldados tan terrenales y ordinarios como él.
Albert Camus cierra su libro con una advertencia de tintes proféticos diciendo: “quizás algún día la peste despierte a las ratas y las envíe a morir en una ciudad dichosa”.[6] Y así ocurrió. El Covid-19 parecía inocente, idéntico a ese roedor medio muerto en la calle de Orán (en nuestro caso Wuhan). Creímos que era una especie de broma y al principio lo tomamos para la risa.
Hoy ese ser microscópico tiene a una gran parte del mundo confinado dentro de sus casas, en espera de una vacuna, además lleva a su cuesta miles de muertos, miles de trabajos perdidos y gran cantidad de economías paralizadas. Por ahora, lo esencial es que tengamos en mente la fragilidad de nuestra existencia, ya llegará el momento de hacer autocríticas y exámenes una vez transcurran estos tiempos salidos del Éxodo.
[1] Llosa, M. V. (2020, marzo 14).«¿Regreso al Medioevo?». El País. Recuperado de https://elpais.com/elpais/2020/03/13/opinion/1584090161_414543.html
[2] Camus, A., & Garcés de Arteche, X. (1983). La peste. Santiago , Chile: Andrés Bello: 13
[3] Camus, A., & Garcés de Arteche, X. (1983). La peste. Santiago, Chile: Andrés Bello: 30
[4] Camus, A., & Garcés de Arteche, X. (1983). La peste. Santiago, Chile: Andrés Bello: 154
[5] Nisbet, R. (2009). La formación del pensamiento sociológico. Madrid, España: AMORRORTU: 18
[6] Camus, A., & Garcés de Arteche, X. (1983). La peste. Santiago, Chile: Andrés Bello: 273
.
.
.
Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.
El gobierno chileno ha anunciado que enviará ayuda humanitaria a Cuba apelando a la situación de crisis energética que el […]
Fundación para el Progreso, abril 2020Señor Director: Ignacio Walker, en una audaz columna publicada ayer en su diario, aconseja ciertas lecturas al futuro ministro de […]
Fundación para el Progreso, abril 2020Señor Director: Don Carlos Peña, ayer nos dice, citando a la Biblia, que es moralmente correcto ayudar al pueblo cubano, […]
Fundación para el Progreso, abril 2020«El progreso es imposible sin cambio, y aquellos
que no pueden cambiar sus mentes,
no pueden cambiar nada»